En el libro Cubanas resilientes, empoderadas y exhaustas: Tribulaciones del empoderamiento femenino en Cuba, la destacada autora Marta Núñez Sarmiento, investigadora experta en Género, recoge los artículos publicados en orden cronológico para la revista Lectámbulos desde su inicio en 2020, entre otros.
El libro ofrece una exploración sobre los desafíos que han enfrentado las mujeres cubanas en el ámbito laboral y en la toma de decisiones en todas las esferas de sus vidas, arrojando luz sobre la compleja experiencia de lo que implica ser mujer, especialmente para aquellas que son asalariadas. Se profundiza en las diferencias y contrastes entre las experiencias de las mujeres y de los hombres, así como en las percepciones que rodean el concepto de «no ser mujer», todo ello desde una perspectiva de género enriquecida por el pensamiento crítico marxista, como destaca la autora. Este enfoque multidimensional permite analizar las dinámicas de poder, las estructuras sociales y económicas que influyen en la vida de las mujeres cubanas, ofreciendo así una visión integral de su realidad.
En una primera frase que retomo cita a la profesora cubana Giselle Armas, sugiriendo que “Hay diferencias entre ser feliz a un hombre y una mujer”, pues además de señalar que las mujeres tenemos muchas opresiones, incluso dentro del socialismo, menciona un estado de ánimo, que es el ser felices. Por lo general, cuando se habla de políticas de igualdad e inclusión, o el propio empoderamiento feminista, se aborda desde esa mirada patriarcal y capitalista, de acercarnos a lo que es “ser hombre y tener el poder”, y es por ello, que, dentro de esta lógica, no se ha considerado el incluir el trabajo relacionado con las tareas del cuidado, ni cómo abordar la parte emocional sobre nuestro derecho a ser felices.
En sus diversos artículos podemos notar cómo, desde 1961 y 1969, existieron varios programas de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) con los ministerios de Educación, Trabajo, Salud, y demás, que experimentaron diferentes vías para convertir a las mujeres en asalariadas, la suplencia de estas hacia los trabajos cuando durante 1969 y 1970 los hombres marcharon como voluntarios a la zafra azucarera, y tras su retorno, las mujeres se mantuvieron en sus empleos y no fueron devueltas a los hogares a desempeñar el trabajo de doméstico, y para que a partir de 1970 las mujeres estén incorporadas a la fuerza laboral activa de manera permanente y creciente.
Sin embargo, la autora nos deja ver cómo la inestabilidad de la fuerza de trabajo de las mujeres se debía, ante todo, a la presión de las tareas domésticas, a la carga de una segunda jornada laboral, a la inexistencia en muchos centros laborales de condiciones materiales de trabajo específicas para las mujeres y a la falta de incentivos económicos. Pues la incorporación de las mujeres a un trabajo asalariado no resolvió la necesidad de incluir a los hombres en las tareas del hogar y el cuidado de la niñez, las personas enfermas o con alguna discapacidad.
Núñez Sarmiento comparte cómo las políticas sociales cubanas en las décadas de los 60 a los 80 concibieron la racionalidad del consumo y de las necesidades como modelo de vida y no sólo como medida para resolver la pobreza, y cómo en esos años, las mujeres fueron el motor de las transformaciones en las relaciones de género, puesto que se esforzaron más que los hombres para vencer las desigualdades sexistas y porque tuvieron la enorme tarea de desmontar los patrones culturales. Las mujeres cubanas avanzaron más que los hombres, quienes quedaron rezagados, pues las mujeres revolucionaron frente a una sociedad que se mantuvo y ha mantenido estancada en materia de las relaciones de poder a partir del género.
La obra también nos habla cómo en los noventa, el incremento de la participación de las mujeres se detuvo por las condiciones que enfrentó el país en la transición hacia el socialismo. El papel que tuvieron como obreras, secretarias, abogadas doctoras, dirigentes, pero también como madres, abuelas y tías. De cómo en Cuba existieron varias condiciones que permitieron que funcionaran las estrategias para el empleo femenino, como políticas sociales, marcos legales y medidas económicas. Las mujeres no se detuvieron y desempeñaron un papel visible e imprescindible, a pesar de que la crisis evidenciaba las desigualdades entre hombres y mujeres.
En los primeros artículos se discute cómo el concepto de empoderamiento femenino ha sido abordado de manera incompleta, evidenciando que muchas mujeres no aspiran activamente a ocupar roles de liderazgo, a pesar de contar con las capacidades necesarias para desempeñarlos. Esta falta de deseo no surge por una carencia de habilidades o competencias sino más bien como una respuesta a la carga adicional que implica para las mujeres ya sobrecargadas por la doble jornada laboral y doméstica. Se pone de manifiesto cómo asumir roles directivos representa un peso adicional en una realidad donde las responsabilidades familiares ya ocupan gran parte del tiempo y la energía de las mujeres.
Además, se señala que la dinámica laboral favorece a los hombres en la asunción de cargos de dirección, ya que estos suelen carecer de las mismas responsabilidades domésticas que recaen sobre las mujeres. Esta disparidad de género en la distribución de responsabilidades conlleva a que los hombres cuenten con mayor disponibilidad de tiempo y energía para dedicarse a sus carreras profesionales y, por ende, puedan acceder más fácilmente a posiciones de liderazgo.
Un recorrido que nos lleva a situarnos a una actualidad en donde la mujer trabajadora es una figura social que llegó a un escenario laboral cubano para quedarse y que los hombres respetan y deben continuar respetándolas, como compañeras de trabajo, jefas, esposas e hijas, y al tiempo adherirse a la repartición del trabajo de cuidados y tareas del hogar. Pues para erradicar todo tipo de discriminación, está la eliminación de la pobreza y también de las inequidades.
En los artículos siguientes se abordan temas relacionados con los medios de comunicación masiva y su responsabilidad en la creación de narrativas que contribuyan a erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas. Se destaca la importancia de que este compromiso se refleje no solo en la superficialidad de las tramas, sino también en el profundo arraigo en investigaciones científicas que informen la creación de guiones. Esto es fundamental para evitar que los medios se conviertan en meros reproductores de estereotipos y perpetuadores de la violencia de género. Es necesario reconocer que la influencia de los medios de comunicación es significativa en la construcción de percepciones sociales y, por lo tanto, deben asumir un rol proactivo en la promoción de mensajes que fomenten la equidad de género y el respeto a los derechos humanos. Este enfoque, que integra la rigurosidad científica con una ética de responsabilidad social, es fundamental para generar un cambio cultural y contribuir a la construcción de una sociedad más justa y libre de violencia para todas las personas.
El análisis aborda no sólo el impacto del confinamiento debido a la pandemia de Covid-19, sino que también ahonda en aspectos como las barreras surgidas en la educación universitaria durante este período. En este sentido, nos invita a reflexionar sobre cómo, a pesar de identificarnos como mujeres, no podemos ignorar la interseccionalidad de otras formas de opresión, como el racismo, la homofobia, la edad y las desigualdades sociales.
El contexto de la crisis sanitaria reveló la precariedad y las limitaciones a las que se enfrentaron muchos jóvenes en la continuación de sus estudios. Desde la falta de un espacio adecuado para tomar clases en línea hasta las múltiples barreras que el género puede interponer en este proceso. Es pertinente recordar cómo, en México, numerosas mujeres universitarias compartieron sus experiencias, expresando cómo el confinamiento en el hogar complicó su dedicación al estudio y les impidió disponer del tiempo necesario para sus responsabilidades académicas. Fueron forzadas a destinar su tiempo a tareas domésticas como hacer compras, limpiar, cuidar de sus hermanos menores, cocinar, entre otras labores, lo que exacerbó las disparidades de género y evidenció la carga desproporcionada que recae sobre las mujeres en el ámbito doméstico. Esta realidad resalta la urgencia de abordar las inequidades estructurales que persisten en nuestra sociedad y de implementar políticas que promuevan una distribución equitativa de las responsabilidades y oportunidades, permitiendo así que todas las personas, independientemente de su género, puedan desarrollarse plenamente en todos los aspectos de sus vidas.
Esta obra, Cubanas resilientes, empoderadas y exhaustas: Tribulaciones del empoderamiento femenino en Cuba, es muy importante para comprender cómo a pesar de que las mujeres cubanas se emanciparon e innovaron las relaciones de género y ampliaron la mirada del “ser mujer”, hay desaciertos importantes de retomar en estos 62 años para consolidar una igualdad de género, como el disponer que se tomen acciones para apoyar el trabajo doméstico y reconocer la necesidad de otorgar valor económico a las tareas domésticas invisibles.









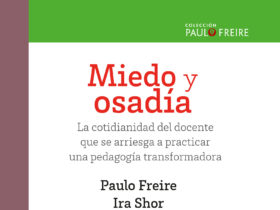





Responder