El país no puede quedarse para siempre en la etapa de víctima. El resentimiento es uno de los efectos de ser o de sentirse víctima y se sabe que puede llegar a ser muy grave para la persona y para la sociedad. El rencor es terrible psicológicamente para las personas y para la sociedad.
Cuando hablamos del perdón viene a nuestra mente la esfera de la religión o el aspecto moral y pocas veces lo asociamos a lo jurídico o al ámbito legal. Los grandes pensadores y líderes religiosos han tocado este tema. El perdón va muy unido a las cuestiones humanamente eternas del pecado y la penitencia, al tema divino y religioso.
Las religiones más representativas de la humanidad han planteado la necesidad del perdón, el tema del perdón va vinculado a la conducta del pecado, al pecador y a la penitencia. El pecado que tiene perdón, el pecador quien pide perdón y la penitencia el medio para lograrlo.
Materialmente, el perdón nos lleva a las tres religiones más representativas de la sociedad: el judaísmo, islam y cristianismo; nos remite al Corán, a la Biblia, al antiguo y nuevo testamento. Tal es el caso de la religión judía, en el que uno de los días más importantes es el día del perdón. En la Biblia también encontramos múltiples pasajes que dan ejemplo del perdón, como el caso de la mujer adúltera y el hijo pródigo, que son perdonados y recibidos de nuevo. En el sermón de la montaña se encuentra un tratado de la misericordia y del perdón.
Hanna Arendt, pensadora y filosofa que fue víctima del nazismo, aborda el tema del perdón y acepta que si bien de origen puede ser un concepto de doctrina religiosa considerado como un poder divino y que se humaniza con la figura histórica de Jesús de Nazaret, también da inicio en la esfera política con afirmaciones como: “los seres humanos son los que se tienen que perdonar mutuamente, siete veces y siete veces, setenta veces o, en verdad, interminablemente”. Arendt concluye tras una serie de razonamientos implícitos en sus tratados que, sin perdón no hay posibilidad de regeneración, ni de un nuevo comienzo, ni para la víctima ni para el perpetrador. Reconoce el perdón, como una facultad humana que vincula a las personas. Y esto último es lo que hace más interesante la propuesta de utilizar el perdón para generar una recomposición del tejido social.
Desde el aspecto jurídico actual, el perdón se hace presente en los modelos de justicia de manera paulatina y lo encontramos implícito en muchas formas jurídicas muy concretas, pero poco usadas. Tal es el caso de la amnistía, en el que el Estado olvida los “pecados cometidos”, la amnistía implica el perdón del delito, a través de un acto emanado del Poder Legislativo; o el indulto en el que el ejecutivo “perdonaba la pena”. Asimismo, el perdón judicial, reservado a ciertos casos, como el perdón de la víctima al ofensor, que suele concederse si se ha reparado el daño.
En algunas criminologías, sobre todo en las más modernas, aparece como un medio para resarcir el daño hecho, como un derecho de la víctima y como lo deseable para el victimario. Sin embargo, el tema del perdón no ha sido atendido a pesar de la importancia demostrada por varios enfoques criminológicos y modelos de justicia en el sentido de que es un generador de reconstrucción social, de sanar y cerrar ciclos que ayudan tanto a la víctima como al victimario, en el sentido de ser un proceso terapéutico para concluir una etapa de vulnerabilidad de la víctima y la sociedad.
El perdón está presente de alguna forma en los diferentes modelos de justicia. Éstos dan el marco conceptual para definir el trato que se le dará al delincuente, a la víctima, a la comunidad y al resarcimiento del daño.
El modelo de justicia retributiva (teoría de la pena), apela al principio de proporcionalidad de la pena, que se traduce en sancionar de acuerdo con la gravedad del daño causado. La pena es la forma de pagar el daño. De naturaleza punitiva este modelo recurre al sistema procesal inquisitivo, un procedimiento que se lleva a cabo por escrito, de carácter burocrático, formalista, y orientado al trámite y no a la solución del conflicto, donde la pena hay que aplicarla porque es un imperativo. Afortunadamente, esto poco a poco se está superando en México.
El modelo de justicia restaurativo, en cambio, atiende mejor las necesidades de la víctima, de los infractores y a la comunidad, ya que les da un margen de participación directa en la resolución de sus conflictos, evita la estigmatización de las personas que han cometido un delito, fomenta la restauración de las relaciones y la reparación del daño.
Es interesante el fenómeno de “México me dueles” porque ya empezamos en colectivo a sentirnos víctimas de un todo, del sistema, del modelo económico, de la impunidad y este puede ser el momento en el que las políticas de gobierno pueden partir para implementar un cambio de ruta guiado por mejores modelos o sistemas de justicia.
En América Latina la justicia transicional se ha utilizado para reparar los momentos de conflicto en los que el Estado ha violentado los derechos humanos. Lo que se busca es una rendición de cuentas y una reparación del daño, se pretende restaurar las agresiones hechas. Se preparan las reparaciones psicológicas, las simbólicas, el perdón y hay una obligación del Estado de pedir perdón, es ver reconocida la violación a los derechos humanos, como lo marcan varias sentencias de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos que obligan al Estado a pedir perdón.
El modelo de justicia terapéutica, que no es muy utilizado, ni muy común, pero que no deja de ser interesante, concibe a la ley y la justicia como a una fuerza social, es decir, plantea el reconocimiento de que la ley, nos guste o no, funciona a veces como agente terapéutico o antiterapéutico; a veces la justicia tiene todo menos ser terapéutica, por el contrario, a veces es increíblemente dañina. En este modelo hay una seria orientación hacia el perdón.
El cambio que estamos viviendo en México de retributivo a restaurativo es una esperanza, ya que representa una apertura muy amplia hacia el perdón, lo facilita. Pero, cómo llegar a él, cómo abordar el perdón o desde dónde partir. Cuando se da el acto de sentir misericordia por la víctima es cuando estamos en el momento adecuado. El dolor que sufre la víctima todos lo hemos sentido porque todos hemos sido víctimas alguna vez.
En ese mismo sentido es interesante el fenómeno de “México me dueles” porque ya empezamos en colectivo a sentirnos víctimas de un todo, del sistema, del modelo económico, de la impunidad y este puede ser el momento en el que las políticas de gobierno pueden partir para implementar un cambio de ruta guiado por mejores modelos o sistemas de justicia.
El país no puede quedarse para siempre en la etapa de víctima. El resentimiento es uno de los efectos de ser o de sentirse víctima y se sabe que puede llegar a ser muy grave para la persona y para la sociedad. El rencor es terrible psicológicamente para las personas y para la sociedad.
Si no paramos esto, lo que le sigue puede ser el deseo de venganza y es que, el impulso de vengarse es natural, pensar en la venganza como una forma de hacerle un daño al que nos dañó y que eso haría que desapareciera el perjuicio. Si no se perdona, se puede empezar a identificar con el victimario y al hacer al otro lo que le hicieron a él, surge una verdadera transferencia psicológica. Otra consecuencia dañina de ser víctima es el que se puede usar la victimización como justificación y pretexto para el fracaso, dejar de intentar ser mejores porque “ya no se puede hacer nada más”.
Ser víctima o que la sociedad no deje ese rol, puede sacar lo peor que podemos tener adentro de nosotros: el miedo, el rencor; la victimización es dañina, es complicada, no sólo gira alrededor del estrés postraumático. Por eso, la terapia en victimología es muy necesaria, es ayudar a llegar a la etapa del perdón, donde se cierra el pasado y se empieza a escribir el presente. Es una profunda decisión interna, importante. Abordar las políticas públicas desde la justicia terapéutica puede ser una buena estrategia de seguridad pública y de justicia social, porque nos permitiría ir al siguiente nivel.
El perdón puede romper el estigma social, la etiqueta social, romper el estereotipo, los cuales son muy dañinos. El perdón es de lo que mejor ayuda a resolver el conflicto de la víctima y del delincuente en el que hay psicológica y emocionalmente una necesidad de sentirse perdonado.
¿Es posible el perdón? Sí. Todos en alguna ocasión hemos sido perdonados y todos hemos perdonado. Sí es posible el perdón. Son muchos los efectos positivos sociales del perdón, en la prevención indudablemente, porque representa la ruptura del círculo victimal. La pena, la cárcel, la prisión no hacen convivencia, hacen exclusión, rechazo y discriminación. El perdón recompone y reestablece el tejido social, pero es importante recalcar que exige justicia, que el perdón no es impunidad.
Es posible el perdón, aún en los crímenes que parecerían imperdonables. En 2011, uno de los peores episodios marcó a Noruega por un crimen de odio que dejó sin vida a varios jóvenes y que consternó a toda la nación. La reacción del gobierno de ese país fue comprometerse con sus ciudadanos asegurándoles que a partir de ese momento cuidarían más al país, que garantizarían más democracia, más libertad de expresión, que se cuidarían mutuamente abriendo más el corazón, siendo una sociedad más unida porque de no hacerlo así, se generaría más odio. El culpable fue a la cárcel, pero el proceso social incluyó el perdón junto a compromisos de gobierno que generaban reparación del daño para todos los ciudadanos.
El delito sin duda es una forma de comunicación, el criminal es un sujeto que se está comunicando. Hay que reconocer el diálogo, pero mientras no llegue el mecanismo del perdón que rompa con esta comunicación agresiva, por parte del delincuente, no hay recuperación o ésta es más lenta.
Implementar mecanismos que permitan a la víctima lograr la reparación del daño en los procesos penales es una medida de pacificación social, por lo que debe fomentarse su regulación en las legislaciones, vigilar su aplicación en las políticas públicas de seguridad y justicia, por parte de las autoridades competentes.
El perdón es la alternativa que se necesita en la reinserción social, en los modelos e impartición de la justicia y en la seguridad pública, porque el perdón una vez que se da, nunca se queda en la esfera privada. Incorporar el tema del perdón en la tarea de gobierno seguirá como un asunto que todavía es tarea pendiente.
Referencia bibliográfica: Madrid Gómez Tagle, Marcela (2008). SOBRE EL CONCEPTO DE PERDÓN EN EL PENSAMIENTO DE HANNAH ARENDT. Praxis Filosófica, (26),131-149.[fecha de Consulta 20 de Septiembre de 2020]. ISSN: 0120-4688. Disponible en: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=2090/209014645007




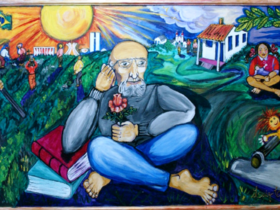




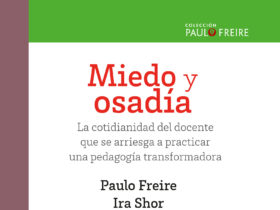




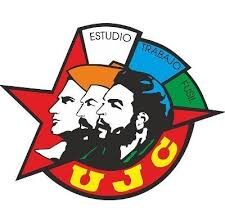

Responder