El lector es un cazador furtivo que recorre las tierras de otro.
Michel de Certeau
De inicio, expreso ante ustedes mi gusto y gratitud de participar en este ritual, porque la presentación de un libro –vista en clave antropológica– es en más de un sentido un ritual: de tránsito y de destino. Además, El aire que mece las mascadas, este libro de Gustavo Abud Pavía que ahora se presenta, es susceptible de una mirada antropológica: siendo un texto literario y como tal una creación subjetiva de fuente individual, afloró de una emergencia sanitaria que constituye un trasunto de inobjetable dimensión social y una experiencia torrencial por todos nosotros compartida.
Permítanme formular mi comentario a este poemario de Gustavo Abud, la crónica de mi aventura de cacería arduamente hermosa como lector, en tres momentos o breves movimientos, a la manera de una sonata atravesada por la melodía que mece el aire y nos congrega en su discurrir de texturas ondulantes.
*
1. Preludio en la orilla del silencio
El poema es un caracol en donde resuena la música del mundo.
Octavio Paz
Tal vez aquella canción de Bob Dylan “Los sonidos del silencio” nos sitúe frente al portal del bosque que hemos de explorar o al borde mismo del otro lado del espejo.
Deseo ante todo a la orilla del camino, por un gesto de lealtad, poner de manifiesto un par de asuntos personales que inciden en mi comentario:
Lo primero es que con Gustavo hemos seguido andaduras paralelas en las que, paradójicamente, hallamos múltiples momentos y espacios de coincidencia; tal cercanía existencial recubre, ineludiblemente, mi lectura de su poemario con la subjetividad del afecto.
Lo segundo es la perspectiva desde la que me puedo acercar a este poemario de Gustavo Abud. Parto del hecho de que el arte literario es texto, pero antes que ello es un medio de aprehender la realidad y sentir la vida, y el poema, expresión de vida hecha palabra. Edgar Morin nos lo recuerda:
la poesía no es sólo una variedad de literatura, (sino) es un modo de vida en la participación, el amor, el fervor, la comunión, la exaltación, el rito, la fiesta, la embriaguez, la danza, el canto, que (…) transfiguran la vida prosaica hecha de tareas prácticas, utilitarias, técnicas.
Pero habría que agregar que no solamente en el instante de la embriaguez vital de la alegría, esa a la que, puesta en nuestro contexto alguna vez aludí como “la ebriedad de la sandalia” –imagen que nos abrió un surco lírico de comunión a Gustavo y a mí–, sino incluso en la dimensión de la melancolía, la soledad o la nostalgia es también manifestación de nuestra espiritualidad humana.
Entre el autor y su poesía existe –más allá de la visión esquemática del reflejo especular– un vínculo intrínseco que trasluce la subjetividad en el poema, lo cual hace de éste un manifiesto vital del poeta. No en balde Antonio Machado dijo: “Canto y cuento es la poesía./Se canta una viva historia,/contando su melodía.”
Encontré en estos versos de Machado el nexo esencial de biografía y palabra que me ha llevado a mi definición personal de la expresión poética: Criatura hecha de imágenes y de ritmos, rumores y silencios, la poesía es música en la altura de la conciencia.
No desconozco las opiniones opuestas que privilegian e incluso autonomizan el acto literario respecto de la vida; así como el poema, de los poetas que lo escriben. No pocos consideran a la poesía como una realidad sublime, superior, por encima de la vida misma, o una esfera vicaria de la realidad, refugio al margen del mundo, y al poeta, el portador de un salvoconducto para ese jardín a salvo.
Pero aquel es mi punto de vista personal con el que intento comprender la poesía y asumo mi propia poética. A partir de él me acerco a un texto poético y con el que, a fin de cuentas, recreo al leer los poemas de otro autor como Gustavo Abud. Pero a contemplar una obra como la suya, sé que en el fondo lo que requiero es infiltrarme en la mirada y la respiración de su creador, internarme en el bosque de su mundo y otear las pulsaciones o latidos de su ritmo arterial para descubrir las pautas de su aliento en las notas de su voz.
*
2. Intermezzo del aire
La aurora entra con sus pies diminutos
Ezra Pound
(…),
y yo estoy cerca de mi deseo.
Nada hay en la vida que sea mejor
que esta hora de limpia frescura,
la hora de despertarnos juntos.
Despertar es casi siempre una pequeña epifanía. Esto implica un descubrimiento que es una revelación y a ésta no rara vez se accede mediante un viaje o travesía personal.
Si en el viaje que es la lectura de una obra literaria “el gusto y el juicio” son “las dos armas de la crítica” –según el propio Octavio Paz– a mi juicio en la poesía el gusto precede al juicio y es, acaso insensiblemente, nuestro mejor Virgilio. No obstante, para internarme cautelosamente en los círculos dantescos –oscuros, empenumbrados y luminosos– de la subjetividad del poeta Gustavo Abud, esos círculos delineados o apenas sugeridos en su poemario, he intentado seguir puntualmente la secuencia básica propuesta por Helena Beristáin: iniciar con el análisis –qué dice y cómo lo dice el texto– y proseguir con la interpretación –por qué y para qué pudo haber querido decirlo.
Mediante el análisis uno busca ser fiel al texto, pero éste por lo común permite múltiples lecturas y cada lector descubre o recrea el poema conforme a su estructura de conciencia: su visión del mundo y su ética, sus inquietudes, anhelos e intereses personales.
Leer El aire que mece las mascadas, percibir sus vibraciones, el discurso de sus flujos y reflujos ha sido entonces, para mí, querer descubrir en sus poemas “en prosa y verso intercalados” el aliento de la respiración misma de Gustavo Abud.
Al contemplar las exterioridades de la obra, enmarcada por la forma y bloques de su arquitectura, el poemario emerge como un territorio, sutil y volátil, transgresor de límites, pero a la vez unitario, a partir de sus intertextualidades entre el poema y el ensayo y entre la literatura y la gráfica de María Rosado. El libro es de tal modo un fino texto-ensamble de matices claroscuros de palabra y dibujo.
La sensación primera de mi experiencia, que me sorprendió a flor de piel al leer este poemario aéreo, fue la inmediatez de una intuición difusa que iría tornándose en familiaridad y certeza, de algún acento antiguo en su voz. Algo en los versos –quizá ciertas huellas en el tono y pulso de sus ritmos o incluso sus silencios– los desanudaban y hacían vagar extramuros desbordando el confinamiento de los días cuando fueron escritos, para remitirnos a gravitar juntos en otro ámbito, aquel de sus textos germinales: Rasgando el aire (1984) y Señales de navegante (1994).
La inmediatez de la evocación del hálito en los versos de Gustavo me sugirió que en esa pulsación de sus latidos podría vislumbrar, como en las refracciones e imágenes fragmentarias de un espejo de agua, instantes sorprendidos de su arco tempo-espacial. Y al concentrarme en las texturas del poemario pude constatar que éste es de modo tangible un manifiesto vital donde se infiltran algunas huellas existenciales de Gustavo, lo cual llega a presentarse como el “Diario del miedo” –y que incluso el contexto pandémico, a un tiempo búnker y cárcel, se hace explícitamente manifiesto en su presentación y los “Poemas para un encierro”.
Enfocado naturalmente en la expresión poética, al hallarme en medio de ese bosque, sumergido en la atmósfera de misterio y recelo, me aboqué a indagar el rastro evanescente de su dueño y poblador. Acaso algún Lobo sin luna, si se me permite prefigurármelo y atisbarlo con el término que da título a una crónica de Joaquín Tamayo.
Así, más allá de los rasgos sobresalientes de la evidente factura literario-formal bien cuidada del poemario, me resultó de mayor significación el que sus datos no proceden de la realidad exterior y, por tanto, no corresponden a una experiencia eminentemente sensorial, sino que suelen ser datos simbólicos, hechos y visiones aflorados del dominio mental de una inteligencia que distingue claramente el mundo externo del interior, con sus espacio y tiempo propios aunque dislocados. Conceptualmente expresado: no son del ámbito de sensibilia sino de intelligibilia. Y por tanto, su proceso artístico sería envolver plásticamente, o aún más, expresar en forma auténticamente poética los datos del alma, dar forma sensitiva verbal a lo innominado inteligible, ¿acaso inefable?
Así, para el bosque del poeta los linderos del espacio son: “el espacio físico, la proximidad del otro y el espacio interior o conciencia.” A su vez, “Es definitivo que el tiempo expresa una forma del espacio que lo materializa de manera total, le da sentido de realidad inmutable a lo frágil y transitorio de la realidad.”
El texto nos dice que estamos en presencia de una razón y un imaginario autorreferentes, capaces de pensarse a sí mismos y de imaginar y aun crear su mundo.
Al recorrer las cuatro partes, esos círculos o páramos onírico-telúricos del poemario, como un voyeurista, pude internalizar y dialogar con el sujeto poético: una voz quien por momentos se muestra con la intimidad de la duda o la confesión personal, mientras en otros se desdobla en su propio testigo, que puede ser a un tiempo el hacedor y narrador o “cuentista” de su universo interior y del externo. He aquí unas cuantas señales de mi lectura:
En “Polvos de clausura” –sucesión inicial de “escenas cinematográficas”– el sujeto poético es la conciencia de Gustavo situada por fuera y después de su cuerpo, que se descubre, observa un reino o dominio postcorporal o metahumano, y se asume “de pronto (como) el juzgador” de su vida.
“El escenario es la nada… soledades cercanas se intuyen pero no se dejan ver, acaso porque ya no tengo ojos y lo que fuera mi prominente nariz no detecta aroma alguno. Me rodea la nada o tal vez ahí esté todo y no lo percibo; sospecho que no hay nada en ningún sitio si lo que sea no está en mí.”
En medio de ese dominio que se describe como el vacío, tal conciencia se reconoce fugazmente y se mira o piensa a sí misma.
“El vacío y yo, de pronto, adquirimos cierta sustancia, un vaho más denso fuera, y yo, otro más ligero dentro; así lo siento.”
Y ese testigo juzgador –“veedor de movimientos” lo llama el hablante poético– finalmente desaparece o se diluye. “El vaho fue una ilusión frágil y fugaz (…)/Nosotros somos presunción/Irónica presencia/De la nada”.
Reconociéndose viva en otro poema, “La extremidad humeante de la mecha”, esa conciencia en un instante tan volátil como su pensamiento, reflexiona acerca de los motivos de su existencia y sus juegos de pervivencia y efímera fragilidad.
“Absorto miro consumirse la vela. Las formas desprolijas de la cera al derretirse aferrándose al cabo, reclamando su derecho a formar parte de aquella fuente de luz ya en apocalipsis. (…) Acepté que la trascendencia está en la cera y en lo que pretende alumbrar, y que las ilusiones son luces conductoras hacia dimensiones infinitas de deseo y encanto; sublime ascensión al recinto luminoso de lograr, de alcanzar. Pero esas luces se apagan con el naufragio de la vela y el mal tiempo.”
En ciertos poemas, especialmente de la segunda parte, afloran en forma vívida otros temas vivenciales, datos cotidianos de la cuarentena como estos: el miedo, en sus volubles formas y desvaríos presagiantes de la calamidad o la locura, con su horizonte de incertidumbre y “sometimiento a la renuncia constante y a la construcción de nuevos ritos cotidianos en la intimidad”, y acaso “Más miedo a la desesperanza que a la muerte”; el “vacío presente” y “cierta congoja” de lo “ya imposible”. También la “orfandad ilusa del amor” –como el de la joven Bilitis– y en todo la soledad: “angustia de soledad externa” y “nostalgia de una tribu”. Esta percepción dialéctica de un yo-nosotros, un yo que vibra en sintonía con un tú que es alguien de un nosotros pudiera simbolizarse en estos versos con algún matiz mesoamericano:
“Hoy quiero mirar/Dejar atrás lo que me ataba a ti/Sin dejar pasar/La última luna de maíz”
En la tercera parte, “El cuentacuentos”, se devela y concreta el par de dualidades ambivalentes que son entrevistas, narradas y cocreadas por ese “veedor” y hacedor en los movimientos del aire:
Si los “polvos de clausura” que fueron la apertura del poemario son realmente los “Polvos del paraíso”, el jardín cósmico, el mundo es asimismo el universo semiótico de la palabra.
Si la conciencia cósmica es la creadora del movimiento de lo real, ella misma es el narrador de la historia del mundo, el cuentacuentos. Y el “cansancio del cuentista” es su desencanto, la autoconciencia de su aparente fracaso de nuestro tiempo que le hace vislumbrar el silencio de la naturaleza. “Intuyó otra geografía para otra historia: la del amanecer sin flores y el atardecer sin la elocuencia de la estrella y sus destellos de ilusión…”.
Los breves “Poemas para un encierro”, parte última del libro, constituyen brillantes incrustaciones reiterativas que condensan los movimientos del aire y los destellos y espejismos que traslucen las mascadas, que son a la vez túnica y sudario, velos o des-velos y nudos o des-nudos de cuerpos o ensueños eróticos en una incitación volátil de cópula y agonía del ser.
*
3. Epílogo del cazador en un claro
Ítaca te dio el bello viaje.
Sin ella no habrías emprendido el camino.
Pero no tiene más que darte.Y si pobre la encuentras, Ítaca no te engañó.
Constantino Kavafis
Así sabio como te hiciste, con tanta experiencia,
comprenderás ya qué significan las Ítacas.
El sueño insomne de mi cacería de lector de El aire que mece las mascadas me ha dejado al final del viaje nuevamente en el punto de partida. Ahora estoy en el umbral de los sonidos del silencio, en un omega que es un retorno al alfa de la escritura. He seguido el rastro en los páramos del bosque sin hallar a ese “lobo sin luna, dueño del espacio interior del territorio.”
Al asomarme a la interpretación –en medio de una atmósfera postmoderna de la crítica acribillada por ráfagas de nihilismo y narcisismo delirantes– me es posible sugerir apenas un juicio elemental: los referentes simbólicos y conceptuales que gravitan en el poemario están inmersos en los amplios contextos de las tradiciones culturales mediterráneas: grecolatina y arábiga. En un sitio medular, las visiones premodernas del tiempo circular y de la lengua sagrada a las que acude creativamente configuran los axis mundi de la obra.
La imagen cíclica del tiempo, asociada comúnmente al incesante transcurrir de la vida y la muerte y al paso recurrente de los astros y las estaciones en las culturas hortícolas y pastoriles, es una de las raíces de gran número de mitos multiformes en la tradición mediterránea –e incluso la oriental y la indoamericana– los cuales han sustentado un pensamiento milenario mesiánico y de resurrección.
Sobre la unidad o indiferenciación original de mundo y palabra, George Steiner en La poesía del pensamiento, quien la ubica como un estado de “incandescencia de la creatividad” en un momento auroral de la lengua, señala:
Lo mitológico encarna, permite, el único acceso directo a la invocación y expresión de lo abstracto cuando el lenguaje (…), no ha desarrollado todavía modos de predicación lógica. (…) Para Parménides, el mundo no es nada más que el espejo de (su) pensamiento, una propuesta cuya enormidad a través de los milenios nunca debería pasarnos inadvertida. Así, la forma poética se convierte en la configuración natural para la más radical, abrumadora y sin embargo también extraña y tal vez antiintuitiva de las aseveraciones: la de la identidad de pensamiento y ser. Esta identidad existencial será un factor determinante en la génesis y peregrinación de la conciencia occidental.
A mi gusto, la silueta mítica de Sísifo, condenado a llevar a cuestas la piedra rodante del sueño y el desencanto, utopía y derrumbe, junto a la imagen coránica según la que la palabra de Alá crea la perfección de lo real y por un error del copista se infiltra el mal en el mundo, representan nítidamente estas dos columnas vertebrales del poemario.
Por lo demás, dada su complejidad, es difícil ensamblar una teoría plausible sobre los motivos o contenidos latentes y las búsquedas del poeta Gustavo Abud. Por fortuna es él mismo quien apunta que, más allá del registro de un diario personal, decidió, apenas y al cabo:
“Sacar verdura de los muros de fuera y de dentro; darle color a la malaventura escribiendo, … algo de música para ese silencio que oculta enfermedad y llanto.”
Durante el viaje, sin embargo, en algún claro del bosque hallé huellas de mí mismo, como seguramente las habrá también de muchos de nosotros. Ello nos hace sentir partícipes y cómplices solidarios en esta aventura compartida, múltiple y unánime de la humanidad y de nuestras “hominidades” personales.
El aire que mece las mascadas sopla con un hálito de hastíos y desencanto que desata un sentimiento de que fue en vano “la ópera primaveral de las siete auroras”, y a la postre que el cuentista nos ha cantado una historia contando la melodía de una sonata en tonos de elegía. Pese a todo, en este omega de “tiempos equivocados” nos es imprescindible recomenzar.
Aquí y ahora, en nuestro bosque al pie de esa “última tule” –según diría Alfonso Reyes– no hemos de permitir que se extinga la llama de nuestra hoguera. Ya lo dijo de manera admonitoria el poeta de la Suave Patria: “No cometamos la atrocidad /de poner la silla sobre la mesa.”
Este poemario de Gustavo Abud nos permite reconocer nuestro tiempo y reconocernos por un instante, como hombres y mujeres reales, despiertos:
“Ser real es transitar de lo muerto a lo vivo/De una burbuja en el agua /A una gota de rocío en el zapato.”
Pero al hacerlo, la voz poética nos aloja en la altura de la conciencia el rumor de una suave música. Vale en verdad la pena emprender el viaje alucinado de la lectura para escucharla.
“Al final recrearemos simplemente la esperanza en las palabras”.
Nota: Este texto fue leído en la presentación del libro El aire que mece las mascadas de Gustavo Abud Pavía (SEDECULTA, 2023).









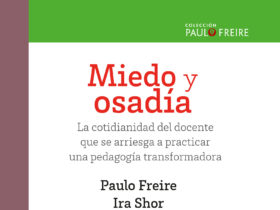







Responder